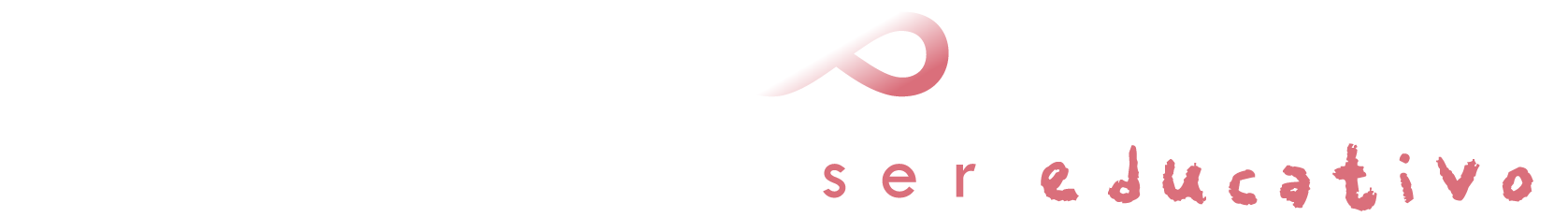DE HAMBURGUESAS, EDUCACIÓN EMOCIONAL Y OTRAS COMIDAS BASURA
Crystal era una de mis alumnas de 10º grado en Nueva York. Ella tenía la costumbre de hablar en clase a todas horas, tenía una voz sonora como su madre y su inglés siempre sobrevolaba sobre nosotros en nuestra hora de Español como Lengua Extranjera. Uno de los grandes retos a los que me enfrentaba en ese periodo (“period”, así le llamaban en EEUU a cada una de las horas del horario escolar) era manejar el enfado que esa situación irritante me causaba sin que, por otro lado, explotaran todas las cargas emocionales que, como si una bomba a punto de estallar fuera, traían mis alumnos ya de casa.
En una de las clases, Crystal quiso acompañar su melodía sonora sacando de su mochila una gran hamburguesa que puso encima de su mesa… El tono grave de su voz se veía interrumpido por los chasquidos de su boca abierta masticando la hamburguesa. Era obvio que no era responsable dejar pasar por alto aquella situación así que giré mi cabeza hacia su silueta (que quedaba enmarcada por la gran cristalera que dejaba ver tras ella una vista de Manhattan) y le recordé amablemente la regla que el centro tenía de no comer en clase. Crystal, sin dejar de masticar con la boca abierta y sin tan siquiera mirarme a la cara respondió: “Míster, yo no estoy comiendo”. “¿Qué no estás comiendo?” respondí. “No Míster, yo no estoy comiendo”… Honestamente, no entendía nada. Podría ser el mes de abril o mayo (lo puedo saber por la ropa que llevaba ella en mi recuerdo) y ya había pasado el tiempo suficiente como para aprender un poco el lenguaje americano. Y fue así, de repente, de la misma manera que se reconoce el significado de una palabra por el contexto y no por buscarla en un diccionario, cuando entendí perfectamente que lo que Crystal quería decirme era que… yo no podía demostrar que ella estaba comiendo.
Ya había pasado el tiempo en que, por ejemplo, había asumido que nadie vendría a mi clase en el periodo quinto, ¡y menos mal! pues mi nivel de inglés no habría dado para eso, a preparar los cometarios de texto literarios ingleses pues la intención del centro era exclusivamente que constara en las estadísticas que ese centro educativo ofrecía una clase de apoyo a quienes quisieran reforzar ese aprendizaje de cara al equivalente de nuestra EBAU. De eso hace ya catorce años y yo miraba hacia el sistema educativo de la madre patria como un edén perdido: en ese momento aún manteníamos la cordura y el objetivo principal de los profesores era su alumnado. Las familias, los papeles y otros dragones capaces de convertir en cenizas la vocación más férrea aún no habían aprendido a caminar.
En el último año vuelvo al arena del aula, en gran medida para tomar contacto con la realidad y tratar de no convertirme en un dinosaurio que sabe lo que hay que hacer pero que, si lo ha hecho en algún momento, lo ha hecho en el jurásico. Desde aquel momento en el que dejé el aula para dedicarme a la educación emocional, y en que llamaban a los colegios donde pretendíamos implantar el Programa de Implantación de la Inteligencia Emocional en el ámbito educativo (PIIE) para alertarles de que éramos una secta, ha pasado una década. Ahora la educación emocional ha pasado a ser hasta una moda: parece súper innovador incluirla en los proyectos de centro, multitud de opositores la usan como método de seducción en sus programaciones y los equipos directivos la incluyen en sus proyectos de dirección. Toda esta situación parece una suerte, pero no lo es, al menos bajo mi perspectiva.
Si volvemos al caso de Crystal en el aula 501 del instituto de Manhattan y nos fijamos bien, lo que Crystal tenía entre sus manos era una hamburguesa, de eso no había duda, al menos para mí. No tengo tan claro si así lo llamarían en el Jackson Hole Burger de la Tercera Avenida, donde ponían unas hamburguesas que multiplicaban por veinte tanto el precio como la salud de nuestra alumna Crystal… En este momento que vivimos de comida basura y apariencias -lamentablemente ahora no me refiero al país de las oportunidades-, en el que el compromiso, por los precios que supone pagar, ya ha pasado de moda, veo el sistema educativo produciendo educación al por mayor y veo a muchos de mis colegas como a mi alumna Crystal: “felices” (para ser rigurosos deberíamos decir “alegres” pues eso también lo pueden sentir los perros), masticando sus hamburguesas del Fari Burgers con la boca abierta, haciendo ruido -mucho ruido- y enlenteciendo, de tanta grasa, el latido de sus corazones y, lamentablemente, el de sus alumnos y alumnas.
Así hemos llegado a esta rápida “educación emocional” (por lo de “fast food” en inglés – “líquida”, la denominaría Bauman) en la que mientras cuelgan corazones de las aulas de nuestro país, sus profesores, los mismos que pedirán respeto a base de palos (digo, de partes), se cuentan, para reírse a carcajadas, los errores que sus alumnos cometieron en sus exámenes; o sus equipos directivos mean cada esquina del centro escolar (eso también lo hacen los lagartos) para dejar claro que, a falta de autoestima y fe en sí mismos, allí se hacen las cosas como ellos dicen. De ahí podríamos ir subiendo hasta llegar, probablemente, al Ministro de Educación pues la educación emocional, la del Jackson Hole, no entiende de cargos, eminencias y apariencias… sino de seres humanos. Claro está que esta educación emocional, aunque más sana (es obvio el cortisol que nos mata cuando ponemos a parir al consejero de educación o a los chicos de FP Básica sin saber, ni interés que tenemos, de sus circunstancias), también es más cara: mirarnos frente al espejo y hacer el desplazamiento que supone transformarnos de lagartos en perros y de perros en seres humanos…
Seamos eso (seres humanos), dejemos de tratar de demostrar, como mi Crystal, y quitemos el cartel de “Educación Emocional” (también los de “Centro Bilingüe”) de las entradas a nuestros centros pues sólo disfrutaremos de una Jackson Hole si nos damos cuenta de que lo que tenemos entre manos puede ser sólo basura.